Originalmente publicado en Crítica.cl.
Resumen
Este ensayo discute, en tres partes, los aspectos fenomenológico, semántico y jurídico de la identidad de género. El texto contiene una conducción reflexiva más que bibliográfica, por lo cual ofrece pocas distracciones y exige poco conocimiento previo, pero demanda igualmente la atención del lector. La identidad de género debe ser sometida a los mismos criterios reflexivos y a los mismos métodos probatorios que cualquier fenómeno humano y esta es la intención del texto.
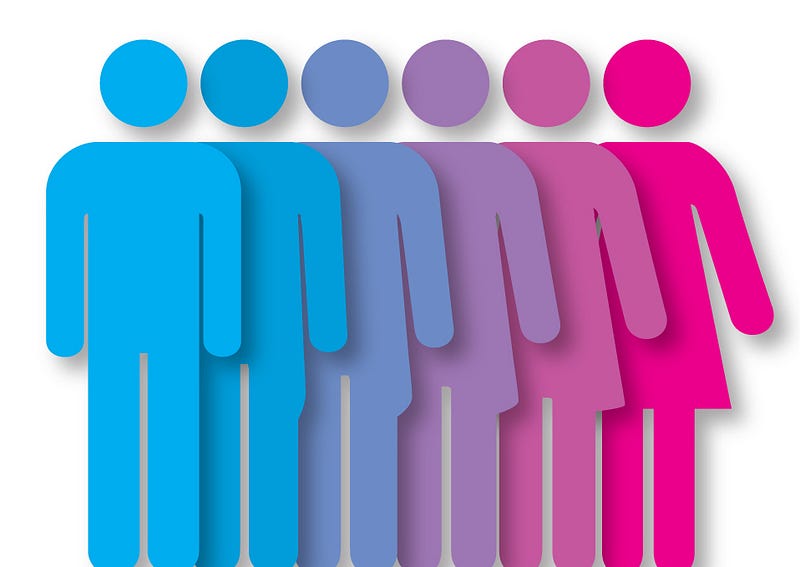
La conciencia del fenómeno transexual
Creo que estaba en la asignatura de lingüística general cuando la profesora dijo que, así como el corazón funciona incluso si no sabemos cómo, hacemos uso de la lengua sin necesidad de conocer sus relaciones, estructuras y funciones. Parece esperable concluir, desde aquí, que la realidad y sus mecanismos no dependen de la conciencia, aunque no necesariamente. Si yo digo que estoy escribiendo en alemán, más de uno me dirá que esto no es cierto, sino que escribo en castellano. Pero, si digo que soy un tacaño, casi nadie dudará de mi palabra. La diferencia puede encontrarse atendiendo al discurso o al fenómeno descrito por este. En ambos casos, no obstante, necesitaremos un observador: de esta manera, se vuelve más difícil afirmar que la realidad y sus mecanismos no dependen de la conciencia.
¿Cómo sabemos, por ejemplo, que Cristóbal Colón descubrió América y no lo hicieron los vikingos, a pesar de haber llegado antes al continente, ni los nativos, a pesar de haber estado viviendo aquí? Lo sabemos porque ni los vikingos ni los nativos tenían mapas (y quizá tampoco el concepto de «continente»). Pero Colón no fue consciente de haber descubierto un continente nuevo: lo más revolucionario que llegó a creer es que había descubierto una nueva península en el extremo oriental de Asia, pero nunca imaginó que había descubierto un continente totalmente separado del orbis terrarum. Colón dejó registro escrito de sus viajes y descripciones geográficas lo suficientemente precisas como para que otras personas, actuando como observadores, juzguen que él no solo llegó sin lugar a dudas a las tierras que visitó, sino que documentó estas visitas de manera que las tierras visitadas pudiesen ser cartografiadas (por primera vez en la historia). Por esto sabemos que él y no otra persona descubrió América.
Así que, asumiendo el hecho de que necesitamos un observador consciente, contamos con este criterio: la existencia de un registro que pueda ser sometido al juicio del observador. Si afirmo , otra vez, que estoy escribiendo en alemán, el examen (criterio) de este texto (registro) por parte de un observador lo llevará a concluir que, en realidad, yo estoy escribiendo en castellano. Puede ser un mero asunto nominal: ¿por qué el castellano no podría llamarse alemán? El hecho es que la lengua que uso se llama «castellano» y la norma comunitaria no ha dispuesto llamarla «alemán» de manera alternativa o exclusiva, si bien podría hacerlo y esto no cambiaría los rasgos elementales de esta lengua. Pero, si yo afirmo que soy un tacaño, resultará mucho más difícil (y menos interesante) poner a prueba la veracidad de mi afirmación. Así que digamos que afirmo no estar sujeto a la fuerza de gravedad o que mi corazón no late y lo declaro bajo juramento ante un notario público. Las demás personas podrán discernir si me creen o no sobre la base de lo que afirmo, pero un examen directo arrojará siempre (mientras viva) el mismo resultado: estoy sujeto a la fuerza de gravedad y mi corazón sí late. Estos son resultado predecibles cuando hemos conocido y asimilado descubrimientos científicos. Tal como en el caso de Colón, nos referimos a estos saberes como descubrimientos porque cobramos conciencia de que los fenómenos encontrados siempre estuvieron ahí, incluso antes de que los conociéramos. Esto no quita el hecho de que la conciencia medie en el conocimiento de que estos fenómenos estaban ahí antes de que fueran descubiertos. Tampoco quiere decir que, si no tuviéramos conciencia de ellos, no nos veríamos afectados por su presencia; pero no formarían parte de nuestra comprensión del mundo, ciertamente.
¿Qué ocurre, pues, en el caso de las personas que no se identifican con su sexo? Intuitivamente, aventuro que la identidad sexual de uno (personal) puede no coincidir con la que ven los demás (atribuida). Sabemos que Richard Magarey es un hombre vestido de niña; pero, si él se identificare como una niña de cinco años, ¿acaso dejaría de ser un hombre de 33 vestido como una niña de cinco? Esto no es tan fácil como decir que «si se identifica como una niña, entonces lo es». En cambio, deberíamos aplicar el mismo criterio que cuando yo afirmo no estar sujeto a la fuerza de gravedad o que mi corazón no late. Las conclusiones no serán uniformes, por cierto, si consideramos los casos de transexuales que tienen una apariencia indubitablemente femenina, pero ningún observador debería ser privado del derecho de alcanzar sus propias convicciones. Alguno alegará que la identidad sexual es algo demasiado íntimo como para dejarla sometida al juicio ajeno. No obstante, la convicción personal también es demasiado íntima como para someterla a la imposición externa. Por otra parte, la convicción personal no le causa un daño verificable a las demás personas: quizá incomodidad o molestia o disgusto, pero nunca daño.
Género o sexo: una cuestión léxica
La 3ra acepción del diccionario de la RAE para la palabra «género» dice que el género es el «grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico». Sé que esta es una adición reciente porque no aparece en mi edición de 1970. Esta adición ha sido fruto de una traducción literal del inglés gender, que sí tiene el significado de «sexo». Pero lo habitual para referirse a la diferencia entre hombres y mujeres en castellano es el sustantivo «sexo», no el sustantivo «género».
Esta confusión ha sido alimentada, además, por el puritanismo moralista que evita la palabra «sexo» y por la traducción literal irreflexiva del vocablo inglés gender: como cuando algunas personas utilizan «aplicar» con el sentido de «postular» a causa del inglés to apply. La confusión también ha sido estimulada por el uso de «género» como categoría gramatical morfológica propia de los nombres, esto es, de las palabras afectadas por las categorías de caso, género, número y persona. Por ejemplo, «ellas» tiene caso nominativo, género femenino, número plural y persona tercera. Pero este género es gramatical, no natural. El uso, no obstante, ha conducido a una confusión.
La definición actual de la RAE resulta ambigua, sin embargo, puesto que señala hacia «un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico» para establecer una distinción entre hombres y mujeres. ¿Qué significa distinguir hombres y mujeres desde un punto de vista «sociocultural» en lugar de biológico? En términos biológicos, hombres y mujeres se distinguen en al menos una veintena de rasgos, los más importantes de los cuales son la configuración cromosomática (XX o XY) y los genitales. En el plano sociocultural, existen normas sociales que son establecidas y aplicadas, de manera más o menos flexible, por la comunidad de personas. Así, por ejemplo, los chilenos estamos sujetos a la norma de usar la palabra «auto» en lugar de «coche» o «carro»: si no lo hacemos, los otros hablantes nos corregirán. Estas normas son, por definición, flexibles y circunstanciales: no pueden ser absolutas porque el comportamiento de cada individuo resulta imposible de controlar. Es por esta razón que tanto la lengua cuanto las costumbres varían de forma constante.
En el caso de la distinción entre hombres y mujeres, la norma chilena sanciona que el «género» está determinado por el juicio que el observador se forme de la persona identificada como hombre o como mujer. Hay quienes, no obstante, aseguran que el género solamente puede ser definido por la conciencia de cada uno y acusarían a los miembros de la comunidad chilena de incurrir en una equivalencia entre sexo y género. Estos mismos, no obstante, usan «género» en lugar de «sexo» cuando hablan de diferencias salariales sobre bases estadísticas que consideran diferencias entre hombres y mujeres desde un punto de vista biológica, no sociocultural; puesto que, en este caso (sociocultural), la estadística consideraría cómo cada uno se identifica (y no lo hace). Esto revela que el término «género» es, en los hechos, intercambiable con «sexo», porque no hay diferencia real entre ellos, y es, además, ajustable a la agenda política de quien lo utiliza: así podrá decir que hay diferencias de «género» ahí donde, en realidad, solamente se han medido diferencias de sexo.
Como resulta evidente, la distinción entre «género» y «sexo» es meramente conceptual, no está asentada en el léxico de la población y tiene muchas áreas superpuestas. Un asunto con tantas ambigüedades no puede prestarse para que exista ningún tipo de legislación al respecto, puesto que el fenómeno ni siquiera está definido para la comunidad que se convertirá en víctima de tal norma. Lo digo porque hay quienes pretenden instaurar un «derecho a la identidad de género» e imponer obligaciones sobre todos los demás sobre la base de este derecho. ¿Y cómo le parecerá sensato a alguno que se instauren obligaciones en relación con un fenómeno que ni siquiera tiene claridad conceptual? Sería como un intento del Estado por imponer su visión sobre un asunto que la sociedad no ha definido: un asunto sobre el cual ni siquiera manifiesta interés. Porque la ambigüedad conceptual no es gratuita.
¿Se han preguntado por qué tenemos nombres especiales para el caballo y la yegua, pero no para el tiburón macho y hembra? Es exactamente la misma razón por la cual no distinguimos entre sexo y género: unos forman parte de nuestra vida cotidiana y los otros no. Y, si nos da lo mismo un fenómeno, no tenemos por qué ser obligados a reconocer una diferencia. No debemos ser castigados por una distinción conceptual ficticia de la cual ni siquiera somos conscientes en nuestra vida diaria. ¿No se trata de una forma de tiranía esto de que nos obliguen a integrar conceptos que no forman parte de nuestra interacción espontánea con el mundo? Si uno ignora las leyes de la naturaleza, puede considerarse responsable de la desgracia que le caiga encima; pero nadie debería sufrir a causa de que ignora los conceptos creados artificialmente por otras personas.
La identidad de género no crea obligaciones
Considerando la estructura del sintagma jurídico, según la cual todo derecho puede ser determinado por una vulneración, debemos encontrar una vulneración que afecte específicamente a este comportamiento para definir si es realmente un derecho. Una vulneración no es una mera oposición argumental del derecho respectivo, sino un obstáculo concreto que impide el ejercicio de este derecho. Así, por ejemplo, un conjunto de pneumáticos con fuego o de camiones en medio de una avenida o carretera vulneran el derecho a la libertad de tránsito, por cuanto impiden físicamente que las personas se muevan a través de la ruta.
La identidad de género, entendida como comportamiento, equivale a la afirmación positiva de una persona que dice ser hombre o mujer (o alguna otra alternativa que ella escoja). En este sentido, el derecho a la identidad de género es una forma específica de la libertad de expresión, puesto que la única manera de obstruirlo es censurando a la persona que pretende hacer la declaración respectiva. El hecho de «ser hombre» o «ser mujer» resulta más difícil de entender como derecho, puesto que la única manera de obstruirlo es atentando contra la vida del sujeto. Podría, en este caso, interpretarse como un subsidiario del derecho a la vida. En cualquiera de los casos propuestos, la identidad de género ya se encuentra protegida como un derecho individual en la forma de libertad de expresión o de derecho a la vida.
Tal como ocurre con cualquier derecho, la única obligación que puede deducirse desde la identidad de género para las otras personas es que no la obstruyan, pero no que hagan uso de sus posesiones o de sus rentas ni que modifiquen su comportamiento. Para ejemplificarlo con el derecho a la libertad de tránsito, diremos que nadie puede impedir el movimiento físico de una persona entre dos hitos. No obstante, nadie está obligado a permitir que otro ejerza este derecho atravesando la propiedad privada de él. La estructura del sintagma jurídico no admite la «colisión de derechos»: apenas el tránsito de una persona implica atravesar la propiedad de otra sin su autorización, se transforma en una vulneración y deja de ser un derecho.
Así que si, por ejemplo, yo quiero usar el baño de mujeres en un restaurante, pero me lo impiden; no estamos ante una vulneración a mi derecho de identificarme como mujer, sino ante un ejercicio del derecho de propiedad: el dueño de un edificio puede, en efecto, definir las reglas relativas a qué baños pueden usar los clientes y cuáles no. Tampoco estaríamos ante una vulneración si alguien se refiere a mí como hombre aun sabiendo que me identifico como mujer: nadie puede estar obligado a reconocerme y tratarme como mujer incluso si yo estoy convencido de que lo soy. También podría estar convencido de que soy Su Majestad Británica, pero esto no creará ninguna obligación en los demás. Tampoco lo hará el hecho de que me identifique como un planeta o como un buzón de correo o como un hombre de ochenta años, etc. Yo le puedo decir a todo el mundo que soy mujer o que tengo ochenta años, pero no soy dueño de manejar las reacciones de las otras personas sobre esta información en particular o sobre mi persona en general. Así que, si intento entrar en una discoteca (como propone Jorge Garcés) aprovechando las condiciones preferenciales de las que gozan las mujeres argumentando que yo me identifico como mujer — e incluso habiendo conseguido el cambio de sexo en la cédula de identidad — , el guardia o el dueño no tienen la obligación de reconocerme como tal y, por supuesto, podrán defenderse diciendo que la condición de acceso implica que ellos tienen libertad para distinguir quién es mujer y quién no.
Si alguien me llama «señor» o si alguien me dice «joven» puede estar incurriendo en una contradicción respecto de mi identidad de género o etaria, pero yo no puedo obligar a nadie a reconocer mi identidad como la que él tiene que asumir para mí. Existe, por ejemplo, una diferencia fundamental entre «lenguaje» y «lengua», pero nadie tiene la obligación de reconocerla y respetarla y, menos aún, podría ser sometido a apremios o multas a causa de que no lo haga. Quizá un ejemplo más claro sea el de las reglas ortográficas: hay personas que las respetan siempre, otras que las respetan dependiendo del tipo de texto que escriben y otras que no las respetan nunca. Nadie puede obligar a otro a respetar las reglas ortográficas cuando el otro publica un texto en un espacio que le pertenece, como el perfil de Facebook o de Twitter. En cambio, un editor sí puede corregir la ortografía de un autor en una revista o periódico. Al hacerlo, el editor no vulnera la libertad de expresión del autor, sino que aplica el derecho de propiedad (usualmente por delegación) sobre el medio en el que trabaja. Es lo mismo que ocurre en el caso de los baños para hombres y para mujeres.
De manera que, así como debemos convivir con quienes no escriben de acuerdo con las reglas ortográficas y con quienes no se visten de manera decente, también debemos convivir con quienes asumen identidades que consideramos extravagantes y se disfrazan de conejos el día de la Pascua o de Viejito Pascuero el día de la Navidad. No podemos prohibirles que lo hagan, pero tampoco tenemos la obligación de tratarlos como si realmente fueran el Conejo de Pascua o el Viejito Pascuero. Me parece importante, de todas maneras, reconocer nuestra incapacidad para leer las mentes ajenas y aplicar este criterio tanto para el que asume una identidad excéntrica cuanto para el que enfrenta esta identidad con escepticismo.
Comentarios
Publicar un comentario