Originalmente publicado en Letras Libertarias.
Si una persona afirma que padece de alergia a la metilisotiazolinona pero no ha sido diagnosticada, podemos dudar de la veracidad de su afirmación. Esto ocurre en el caso de prácticamente cualquier enfermedad: si un médico no ha otorgado el diagnóstico sobre la base de observaciones y exámenes, resulta normal que dudemos. Y esta duda se extiende también sobre los rasgos de una persona: alguien puede afirmar que pesa 90 kg, pero el veredicto definitivo sobre este rasgo lo dará una pesa. No es un asunto de conciencia personal, sino de conciencia factual.
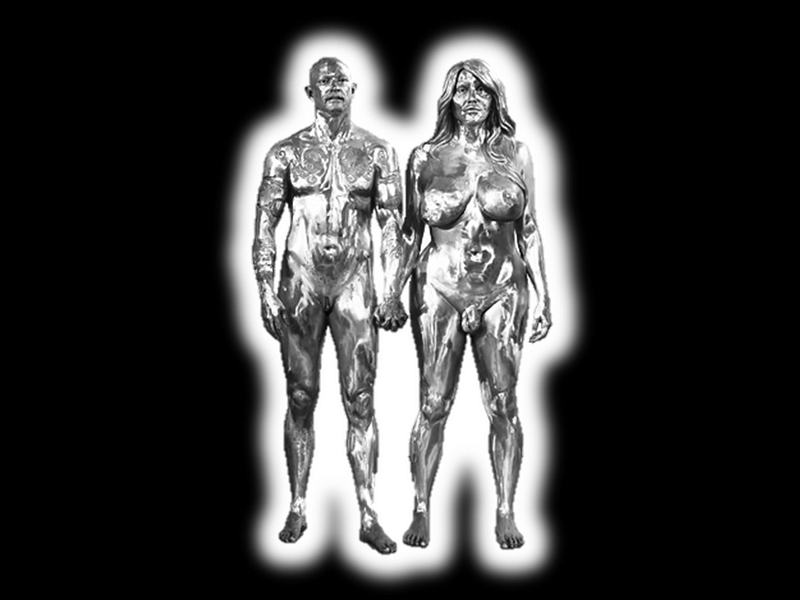
Incluso las afirmaciones relativas a las características espirituales de una persona pueden ser revisadas sobre la base de su comportamiento. Alguien puede afirmar que es tacaño, pero resulta que da limosna habitualmente y hace regalos bonitos: su comportamiento no sólo se contradice, sino que desdice la descripción que él ha hecho de sí mismo. Absolutamente todo lo que decimos sobre nosotros mismos puede ser cuestionado e incluso refutado por los demás sobre la base de observaciones y mediciones: no hay ninguna afirmación que resulte incontestable, por íntima que parezca.
Los procesos judiciales se hacen cargo, en parte, de estas contradicciones. Infractores, delincuentes y criminales suelen negar las acusaciones que se hacen en su contra, pero el establecimiento de la verdad está sujeta al proceso judicial y no a la conciencia del acusado o del querellante. La vía judicial, no obstante, puede resultar insuficiente: Laura Fadda, quien juzga en Ivrea (Piamonte), ha ordenado que el Instituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro indemnice a Roberto Romeo por la aparición de un tumor cerebral a causa del uso de teléfonos celulares. La sentencia de Fadda yerra, sin embargo, puesto que la evidencia acumulada hasta ahora descarta por completo que el uso de teléfonos celulares (o la cercanía de antenas) produzca o induzca cualquier tipo de cáncer.
Si una persona de sexo femenino afirma que es de sexo masculino, pues, no estamos en la obligación de creerle ni de tratarla como hombre: cualquier intento de obligarnos a hacer esto, por lo demás, sería un atropello de nuestra libertad personal. Si esta misma persona corrige que, en realidad, se refiere a su género y no a su sexo, podemos recordarle que el género es comprendido desde una perspectiva sociocultural y que, por lo tanto, depende de las interpretaciones que los demás hagamos sobre él, así que no puede imponer su visión sobre la nuestra. Las normas comunitarias, por lo demás, rara vez alcanzan consensos absolutos: la mejor prueba de esto es que las lenguas cambian constantemente.
Sobre la base de lo expuesto arriba, la afirmación de una persona que afirma experimentar disforia de género puede también someterse a revisión con observaciones y mediciones. Hay quienes se escandalizan con este tipo de proposición, puesto que implicaría cuestionar un aspecto demasiado íntimo de la persona. Pero resulta que este aspecto tan íntimo también existe en las demás personas. Y resulta que las otras personas no pueden ser obligadas a afirmar lo que no creen ni a comportarse como no quieren. De manera que, si queremos respetar la dignidad de todos y mantener a salvo la identidad de cada uno, no podemos exigir que nadie afirme lo que no cree o se comporte como no quiere.
Los «paladines» de la identidad de género afirman que es obligación de todos creer que el género de cada uno está definido por lo que este siente y que su identificación resulta incuestionable y que el cuestionamiento sobre ella debería ser punible. Pues bien, ya dije arriba que podemos dudar de una mujer delgada y baja que afirma pesar 90 kg y que se describe como tacaña a pesar de comportarse como alguien dadivoso. De la misma manera, podemos dudar de ella si afirma que su género es masculino. Y no tenemos que referirnos a ella como «él» si de verdad no sentimos que le estamos hablando a un hombre. ¿Por qué habríamos de hacerlo? ¿Acaso para no ofenderla?
Si ofender a alguien fuera punible, entonces la libertad de expresión no podría existir. Porque la libertad de expresión no tiene sentido si solamente vamos a elogiar a los otros, sino que lo tiene en virtud de que podemos tanto elogiar cuanto denostar y tanto decir la verdad cuanto mentir. Las ofensas no traspasan la libertad de expresión por cuanto no causan un daño real. En consecuencia, no resultaría admisible que alguien se acoja a la legítima defensa en el caso de que otra persona le diga algo ofensivo. De hecho, si uno le dispara a otro en virtud de que se siente ofendido, resultará evidente que quien transgredió un derecho fue el que disparó y no el que ofendió. Pero, si uno le dispara a otro que está a punto de apuñalarlo (aunque en distancias cortas un arma blanca es más efectiva que un arma de fuego), entonces sí reconoceremos que quien disparó ejerció un derecho — el de legítima defensa — mientras que el otro incurrió en un atropello.
Las personas merecen respeto en el sentido de que sus derechos no sean atropellados, pero no en el sentido de que no sean zaheridas por otras. La amabilidad es una virtud, por cierto, pero esta no se cultiva instituyendo prohibiciones y castigos.
Comentarios
Publicar un comentario